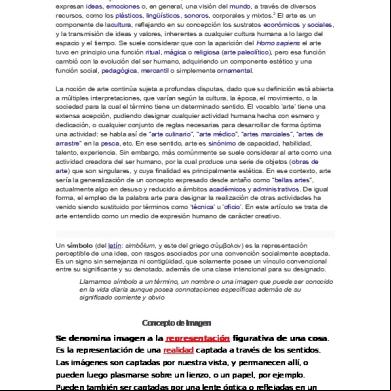Las Imagenes Poetica 60104p
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report 2z6p3t
Overview 5o1f4z
& View Las Imagenes Poetica as PDF for free.
More details 6z3438
- Words: 7,004
- Pages: 23
INSTITUTO CAMPECHANO ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFESOR “SALOMÓN BARRANCOS AGUILAR”
AKEMI HADIT VÁZQUEZ LÓPEZ
ESPECIALIDAD ESPAÑOL V
ANÁLISIS DEL TEXTO NARRATIVO Y POÉTICO.
AMÉRICA DEL CARMEN KANTUN AYIL
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE A 29 DE AGOSTO DEL 2017
ÍNDICE Introducción--------------------------------------------------------------------------------------------------
2
Las imágenes poéticas---------------------------------------------------------------------------------------
3
La lírica técnica de comprensión y expresión-----------------------------------------------------------
9
La lírica y los objetivos generales del área de lengua y literaria. -----------------------------------
12
Enumeración de contenidos generales-----------------------------------------------------------------
15
Género lírico---------------------------------------------------------------------------------------------------
16
Conclusión-----------------------------------------------------------------------------------------------------
20
Bibliografía---------------------------------------------------------------------------------------------------
21
Anexos---------------------------------------------------------------------------------------------------------
22
1
INTRODUCCIÓN Los intentos para definir la poesía han sido muy variados a lo largo de los tiempos, teniendo en cuenta la evolución y significado de la misma, desde Homero y Herodoto hasta nuestros días, las diversas corrientes y estadios por los que ha pasado, y seguirá pasando, debido a los cambios tanto filosóficos como culturales por los que atravesó, atraviesa y atravesará, el lenguaje, se puede concluir que, la poesía y su ser, es indefinible, no así, el poema que la manifiesta literariamente. Mis reflexiones sobre el aspecto fundamental de la poesía actual y su manifestación en la lengua castellana, pretenden dar, simplemente, un parecer sobre qué es la poesía, el poema y el poeta, y resumir y compilar las ideas al respecto que me han parecido mas sobresalientes y claras sobre éste tema de la mucha bibliografía existente, partiendo de algunas reflexiones de autores muy reconocidos. Trato de exponer, a modo didáctico de taller poético, mi visión de qué y cómo ha de ser la palabra poética, para manifestarse y hacer resonancia en los sentidos y poder alcanzar el título de poesía con significado artístico. La poesía debe ser fundamentalmente una exploración del lenguaje y no hay porque quedarse forzosamente en las formas clásicas y tradicionales de escribir poesía. La poesía es una seducción de las palabras donde hay que hacer estallar el lenguaje y arriesgar una metáfora para crear un universo. La poesía moderna se ensambla con los materiales, las formas y expresiones menos poéticas o propias de la poesía. Es un híbrido que se nutre de otras expresiones del lenguaje donde hay textos que son el resultado del ensamble entre el poema y el ensayo, entre la narrativa y el poema. Las fronteras que separan los géneros de la creación literaria se han borrado desde hace mucho tiempo. Los muros de Berlín de la poesía también han sido derribados. Las vanguardias poéticas crearon textos de la más absoluta belleza e imaginación bajo el postulado de estos experimentos estéticos. El texto poético, por lo tanto, es aquel que apela a diversos recursos estilísticos para transmitir emociones y sentimientos, respetando los criterios de estilo del autor. En sus orígenes, los textos poéticos tenían un carácter ritual y comunitario, aunque con el tiempo aparecieron otras temáticas. Cabe mencionar, asimismo, que los primeros textos poéticos fueron creados para ser cantados.
2
LAS IMÁGENES POÉTICAS Para la retórica tradicional una imagen poética es un término que designa diversos tipos de figuras: la comparación, la metáfora, la alegoría… Se podría proponer una primera definición: la imagen, desde la perspectiva estilística, es la presentación de una relación lingüística entre dos objetos. Esta relación puede considerarse como una identificación o como el acercamiento, en el caso de la comparación, que se establece entre dos objetos que pertenecen a dominios más o menos distantes (MOREAU, 19983) Acercamiento, por lo tanto, de dos términos en el interior del discurso con la intención de producir entre ellos un efecto de identificación. Acercamiento en el caso de la comparación. Sustitución de los términos en la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, etc. En primer lugar tendríamos que destacar el carácter sintético de las imágenes retóricas, también podríamos referirnos a su condición de anomalía semántica mucho más próxima a la transgresión semántica que, en el caso de los surrealistas, presenta una dosis considerable en contradicción. En definitiva, la imagen tendría que ser considerada como la expresión de una analogía y podríamos distinguir las que propiamente se definen por una relación analógica: la comparación, la metáfora, la alegoría y el símbolo, de aquellas otras en que los términos se unen a través de una relación de contigüidad: la metonimia y la sinécdoque. Diversos autores han explicado que la poeticidad de una imagen está profundamente ligada a la originalidad, a su capacidad de sorprendernos. En la medida en que los términos que son sustituidos o acercados nos ofrecen una carga sustancial de novedad, podremos hablar de imagen más o menos poética. Otros, sin embargo, no creen necesario que una imagen sea absolutamente nueva. La poeticidad surgirá del uso que se haga de ella, aun cuando se trate de una imagen que los hablantes utilicen en su expresión normal. Este uso se hará posible, que la imagen adquiera “cierta frescura”. No hace falta, por lo tanto, ejercitar en los niños la producción de imágenes, algunas de ellas tan antiguas como el pueblo que las utiliza. Cualquier imagen literaria es un significado que nace cada vez que se enriquece con la imaginación y el sueño. Significar otra cosa y despertar la sensualidad es la doble función de la imagen poética. Crear un mundo nuevo, producir la sensación de nuevo, puede ser el objetivo más importante de la imaginación creadora. Para la poesía moderna la imagen no es simplemente una figura retórica, sino que constituye el vehículo a través del cual se produce la irrupción de una realidad superior, un surrealismo que impone su verdad y produce, por analogía, un salto prodigioso en la imaginación. Este salto es, precisamente, la base de la organización de lo que es diverso, divergente y múltiple. Las imágenes poéticas constituyen un modelo posible de la organización de lo heterogéneo. Bally, ha tratado de agrupar, desde el punto de vista de su valencia expresiva los principales tipos de figuras retóricas: a) la imagen evocadora, imaginativa y concreta: “el viento hinchaba su voz”; b) la imagen afectiva, que suscita el embrión de la imagen y bordea la abstracción: “ el enfermos se hunde día a día”; c) la imagen muerta, formulación abstracta que en un tiempo fue
3
metafórica y que ha venido a formar parte del bagaje fraseológico de la lengua: “vosotros corréos un gran peligro”. De todas formas no es fácil señalar una estricta separación y, sobre todo –no me cansaré nunca de insistir en ello-, la poeticidad de la imagen depende rigurosamente del uso que se haga de ella, de la “frescura” inesperadamente adquirida de su capacidad de despertar la sensibilidad y de evocar de nuevo el sentimiento. La clasificación nos servirá de punto de partida. Las imágenes que establecen una relación analógica son la comparación, la metáfora, la alegoría y el símbolo. Veamos ahora hasta qué punto estimulan la imaginación y proyectan su funcionamiento y su estructura. La comparación trata de aproximar dos términos generalmente unidos por un intermediario ( es, como, etc.) , que produce un efecto analógico. Sin embargo, hay que distinguir entre la comparación estricta y la comparación metafórica o símil. Es una comparación “ Juan es generoso como su hermano”, pero aquí no hay que buscar una imagen poética, ya que es en el símil ( también lo hemos llamado comparación metafórica) donde podemos encontrar la poeticidad. El valor poético del símil se basa en un criterio de exageración. Es, por lo tanto, la exageración lo que provee de poeticidad la comparación: “ Bernardo es fuerte como un león” “ Ana es bella como una rosa”. Entre la última expresión y esta otra: “Ana es bella como su hermana” hay una diferencia importante. La segunda es una comparación exacta: en la primera entendemos que hay una exageración intencionada. Hemos de tener en cuenta que cualquier comparación no es una imagen. El símil tiene algo en común con la metáfora: la capacidad de suscitar un representación mental extraña al objeto de la información, de provocar la imaginación como un juego. Lo que diferencia la comparación del símil es que aquélla, en último extremo, es la consecuencia de una operación lógica y el símil, de una operación imaginativa. En la comparación lógica, los dos términos comparados se establecen sobre el mismo plano y adquieren el mismo valor. En la comparación metafórica o símil entre un término y otro (el comparado y el comparante) no se establece el mismo valor. La aproximación a este juego permite al niño, por la vía del símil, la exploración de la realidad y la ampliación de su campo de experiencia porque encara, a un término conocido, un amplio abanico de posibilidades desconocida y hace surgir en la mente una gama increíble de asociaciones y de correspondencias. La metáfora en considerada con frecuencia como la figura central de la retórica. Se trata de una de las formas analógicas más inquietantes y, a veces, se ha querido ver su proyección en cualquier otra figura. Se ha escrito que en último extremo el uso figurado del lenguaje podría reducirse a dos grandes categorías: la metonimia y la metáfora, en definitiva, al grupo de las imágenes que son consecuencia de la relación analógica y aquellas otras que emergen a través de los lazos de la contigüidad. Sin embargo, una y otra se influyen considerablemente: No hay ninguna metáfora, dice, que no sea siempre, más o menos, una metonimia: como no hay ninguna metonimia que no sea, en cierta medida, metafórica. En cambio, todas las figuras poéticas se reducen a una sola: la metáfora hay una diferencia esencialmente de forma, la comparación se hace explícita en el primer caso e implícita en el otro. Podríamos afirmar que mientras el símil se dirige a la imaginación a través del intelecto que le sirve de intermediario, la metáfora mira hacia la sensibilidad a través de la imaginación. En el símil hay una incompatibilidad semántica más
4
reducida; pero lo que tienen en común es la base analógica que las organiza. Una y otra expresan una analogía que subraya un atributo dominante. En última instancia la comparación se caracteriza porque no puede ser reducida a una metáfora, mientras sí puede serlo el símil. En la comparación cada término mantiene su propia identidad. En el símil, hay una fuerza metafórica que absorbe e integra la materia que la configura. Así, los primitivos símiles se han convertido por sí mismos en una metáfora o quizá ya lo eran: “Bernardo es un león”, “Ana es una rosa”. Esta abreviación del símil que lo convierte en una metáfora no siempre es posible. Sin embargo, ésta tiende a la unidad mientras la comparación conduce al encaramiento de dos nociones y ese encaramiento se impone sobre los diversos conceptos y los mantiene distanciados. De hecho, la metáfora es inmediata y dinámica, y eso la convierte en un soporte del pensamiento, mientras que la comparación es más estática y, a menudos, no pasa de ser adorno. Porque lo que definitivamente la distingue de la metáfora es la ausencia de infracción del código lexical. En la comparación, la palabra no significa otra cosa que lo que significa habitualmente, mientras que la metáfora se carga de una significación sorprendenre y nueva. De todas maneras, la incompatibilidad con la comparación es la misma para una y ota; tanto si –como sucede en la metáfora- los dos términos son expresados y enlazados por una relación atributiva o positiva como si, sólo aparece el término metafórico. Según la retórica clásica, la metáfora es un similitudo brevior, una comparación abreviada. Se trata por lo tanto de una concepción antigua que, todavía hoy, tiene vigencia. La metáfora es la figura mediante la cual la significación natural de una palabra es cambiada por otra, Sin embargo, se observa que se trata de una figura en la cual la significación propia de una palabra se traslada a otra como consecuencia de una comparación que surge en la mente. Es conveniente destacar esta idea de comparación mental que procede a la formulación metafórica. También para Bally, la metáfora, es una comparación que la mente sintetiza en una sola proposición. Por lo tanto la metáfora podría ser la condensación de un símil. También la alegoría y el símbolo son considerados imágenes poéticas surgidas a través de una relación de analogía. La primera, como una serie encadenada de metáforas, personifica una idea abstracta. El símbolo puede ser definido como la representación de otra cosa con la cual mantiene una correspondencia analógica. Mientras el mecanismo del símbolo se apoya en una analogía, casi siempre compleja, que nos capta intelectualmente, la metáfora también sigue las líneas de la analogía, alcanzada por la imaginación y la sensibilidad. Así como en la metáfora la analogía cabalgo sobre el lenguaje, en el símbolo se rompe ese marco y surgen múltiples transposiciones. Aquellas otras imágenes en que los términos se unen para una conexión de contigüidad son la metonimia y la sinécdoque. En la primera, la sustitución de un término por el otro ha de establecerse según una relación de causa y efecto. Podemos decir, por ejemplo, “una colecta” en lugar de “el producto de una colecta”. Se considera que las funciones de la metonimia se establecen en relación de la causa por el efecto, el efecto por la causa, el continente por el contenido, el nombre del lugar por la cosa de aquel lugar, el signo por la cosa significada, el
5
nombre abstracto por el concreto, las partes del ciento consideradas como abrigo de los sentimientos por los mismo sentimientos, el linaje del amo por la propia casa, el antecedente por lo consecuente. La metonimia no abre caminos inéditos, como es el caso de intuición metafórica, pero ilumina tramos de camino, de viejo camino, con el fin de acortar las distancias y facilitar la intuición rápida de las cosas conocidas. Se establece entre los términos una relación lógica; pero se convierte por sí misma en un enigma y requiere del interlocutor que tenga conciencia de los lazos estructurales que la fundamentan. La sinécdoque opera un cambio en la extensión lógica de la palabra y se produce cuando se toma la parte por el todo: “treinta velas” en lugar de “treinta barcos de vela”, lo que es particular por lo que es general, el género por la especie; y , por extensión, también se producen a la inversa: el todo por la parte, lo que es general por lo que es particular, etc. Desde el punto de vista de la operación mental que posibilitan la metonimia y la sinécdoque, podrían llamarse figuras de focalización, en el sentido de que hacen converger en un punto un raudal de luz. Son en definitiva, dos figuras de contigüidad. Entre las figuras retóricas que establecen una relación de contigüidad tendríamos que añadir, además, la alusión, en el sentido de que trata de evitar un signo lingüístico y, a la vez, insistir o llamar la atención sobre el mediante una expresión que lo sugiere o lo conecta. De aquí que la alusión sea una figura de contigüidad. Pero este efecto se produce sirviéndose de metáforas y alegorías o por medio de otros procedimientos, como es el eufemismo. Finalmente, hay un tercer tipo de figuras retóricas que basan la relación de sus términos en el contraste: la ironía y la antifrase. El hablar irónico es sugestivo, porque el hablante dice una cosa y quiere que el interlocutor entienda otra. El reproche y la burla, con frecuencia el dolor, se encuentra en su mecánica, en su estructura profunda.
6
Aunque se le conoce principalmente como “imagen poética” este recurso no es propio únicamente de la poesía, sino que aparece en cualquier otra forma literaria (e incluso en el habla cotidiana). Sin embargo, se le da el calificativo de “poética”, tanto por el hecho de que la poesía prácticamente no puede existir sin las imágenes (a diferencia de otros géneros), como por el hecho de que estas imágenes le dan un valor poético al texto en el que se presenten, sin importar si se trata de un poema, un cuento o incluso un artículo de enciclopedia. Como siempre he sentido que mi narrativa tiene la deuda pendiente de mejorar su tono poético, aprovecho esta oportunidad para hablar de un tema que me puede servir tanto a mí como a ustedes, ya sea que escriban poesía u otro género. Veamos, pues, de qué se tratan estas figuras literarias. Las imágenes poéticas son un recurso donde a través de las palabras se trata de crear “imágenes mentales” que el lector pueda experimentar. Evidentemente, en la poesía lo único que vemos al leer son letras. A diferencia, por ejemplo, de las artes plásticas, donde en un cuadro no vemos solo un conjunto de colores, sino que podemos observar figuras con formas y sentido. Lo que intentan las imágenes poéticas es reproducir, a través de las palabras, el mismo efecto que logran las artes plásticas, con sus cuadros o esculturas, o el cine, con sus películas. Es decir, lograr que el lector tenga la posibilidad de imaginarse lo que está dicho en el texto. Pero una buena descripción puede lograr que el lector logre ver en su mente las imágenes esperadas, pero no necesariamente debe considerarse una imagen poética. Por ejemplo, un texto podría decir “El perro llevaba una franela y una gorra rosada que le había puesto su dueña, pero trataba de quitársela a mordidas con todas sus fuerzas”. Si el lector es alguien con buena imaginación puede ser capaz de imaginar la descripción anterior tal como si la viera en una película. Pero no por lograr este efecto se está en presencia de una imagen poética. Lo que define a las imágenes poéticas, entonces, es la capacidad de lograr que el lector se forme una imagen mental sobre lo escrito, y que dicha imagen le ayude a comprender, sentir o intuir de mejor forma una idea, una sensación, un concepto o un sentimiento, distinto al que la imagen en sí misma expresa de forma literal. Por ejemplo, Juan Ramón Jiménez nos dice en uno de sus poemas “Mariposa de luz / la belleza se va cuando yo llego / a su rosa”, y ello, si tenemos una buena imaginación, nos podría llevar a imaginar a una mariposa hecha de luz, que desaparece cuando el autor se acerca a la rosa donde esta se posaba. Esa es la imagen literal que la descripción nos ofrece. Pero se considera una imagen poética únicamente porque dicha descripción nos permite entender algo distinto a lo literal. En este caso, lo que el autor intenta reflejar es que en su vida la belleza siempre ha funcionado como un espejismo. Mientras más se acerca, más irreal se vuelve, hasta terminar desapareciendo. O al menos es una de las posibles interpretaciones.
7
Una de las formas más sencillas de saber cuándo estamos frente a una imagen poética es darnos cuenta que el texto con dicha imagen podría cambiarse por una idea más concreta. En el caso del poema el autor pudo decir “Cada vez que trato de acercarme a lo bello / a lo bueno / me doy cuenta que no era ni bello ni bueno”. A diferencia del ejemplo de la descripción del perro vestido de rosa, que no se puede sustituir por ninguna otra narración, pues dicha descripción no trata sobre ninguna otra cosa. Existen distintas imágenes poéticas, de acuerdo a los diferentes tipos de imágenes mentales que nos ayuden a crear, y de acuerdo a los sentidos que involucren. Así pues, existen: Imágenes visuales: Ayudan a crear una escena visual al lector. Ej.: “El tiempo dentro de una botella / a la deriva / en el centro de un océano sin nombre”. Imágenes auditivas: Ayudan a crear sensaciones de sonidos en el lector: Ej.: “¿Cruje el paso del fantasma / aunque ya no tenga un cuerpo / o apenas se escucha el viento / de la tierra que arrastra?”. Imágenes olfativas: Igual que lo anterior, pero con el sentido del olfato. Ej.: “El viento trae el olor del orégano / la certeza / de esta casa vacía”. Imágenes táctiles: Sobre el sentido del tacto. Ello involucra la sensación de calor, frío, suavidad, dureza, sequedad, humedad, etc. Ej.: “Dormir rodeado de alfombras / de pieles / de telas suaves / ungido en aceites naturales / Despertar igual de reseco / como corteza expuesta al sol”. Imágenes gustativas: Se refiere la descripción de sabores. Ej.: “Puedo decir que probé tu boca de manzana / y de ello me quedó el amargor de la naranja”. Imágenes orgánicas: Tratan sobre las sensaciones que nos producen nuestros órganos vitales, como el hambre, la sed, el dolor, la fatiga, el sueño, etc. Ej.: “Se me hunde el estómago / en un naufragio sin rescate / en el vacío de un hambre ancestral”. Imágenes cinestésicas: Según los distintos especialistas, una imagen cinestésica puede ser la que se ocupa de las sensaciones de movimiento (“Detenido / sin respirar / viajo junto al planeta / junto al sistema solar / No puedo hacer huelga de movimiento”), o de las sensaciones externas al autor (“el triste viento pronto despertó / arrancó las copas de los olmos por despecho”), o de la mezcla de más de un sentido (“Mirar tus ruidos al pasar / respirar los colores de tu amargura”). Un poema puede estar compuesto por varias imágenes poéticas, siendo de iguales o distintas categorías, y una sola imagen poética podría mezclar elementos de las distintas categorías. De la misma forma, en una narración, una misma imagen poética podría usarse como leit motiv a lo largo de toda la historia, o contar con variadas imágenes poéticas a lo largo de todo el texto. Para finalizar, las imágenes poéticas, aunque son consideradas por sí mismas un recurso literario, se alimentan de otros recursos literarios, como la metáfora, el símil, la exageración, entre otros.
8
LA LÍRICA: TÉCNICA DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN Si los profesores de lengua y literatura fuéramos capaces de disfrutar y valorar la importancia lingüística, artística, cultural y hasta social de la poesía, probablemente nuestro país no contaría con tan pocos lectores de la misma. Es evidente que la fuerza de la novela en nuestros días, como género literario, y el ansia, en muchos casos simplista, de argumentos repletos de sucesos fáciles de resumir, manipular, alterar, comentar, etc, ha hecho que los críticos, los estudiosos, los esfuerzos poéticos. Esto unido a la mala formación de los docentes en este campo, hace que reproduzcamos nuestras carencias en los estudiantes, los cuales paradójicamente leer o escriben algún texto poético en su adolescencia pero a escondidas, más como debilidad que como una práctica comunicativa única, compleja y sumamente rica. No obstante, siempre que “una civilización es saludable, el gran poeta tendrá algo que decirles a sus compatriotas de todos los niveles de instrucción…” Pues: “al expresar lo que sientes otros también cambia el sentimiento, porque lo muestra más consciente; permite que las personas se apropien de lo que sentían, y por lo tanto les enseña algo sobre sí mismos”. La poesía es un género dentro de la literatura que se caracteriza por mantener una estética al momento de su escritura, respetando algunas características básicas de lo que tradicionalmente se ha concebido como poesía. Por un lado, es muy cierto que este género, a través del tiempo, ha ido mutando y de manera muy considerable, por ejemplo, si se tienen en cuenta los tópicos sobre los cuales se centran las poesías. Pero también es indudable que, desde las poesías originarias hasta las actuales, algunas características se mantienen. Por ejemplo, la principal característica es su escritura en verso, diferenciándose así de la escritura en prosa como es el caso del cuento o de la novela. La gran diferencia es que el verso no se corta al terminar un renglón de escritura, como el caso de la prosa, si no que corta en las pausas que se necesiten destacar. Pero también la poesía tiene una característica muy conocida, aunque no sea una condición inherente, como sí lo es el caso del verso. La rima consiste en que los versos contengan terminaciones similares de modo que las sílabas suenen parecidas. Por ejemplo: Un pájaro canta sobre el techo de casa hacia el cielo azul y grande a cada ave que pasa él eleva su voz elegante
Si vemos, el primer verso tiene terminación similar al tercer verso (casa/pasa) y grande/elegante si bien no tienen una terminación parecida, al decirlas, agregando la entonación típica con la cual se leen las poesías, suenan bastante similar. Hemos nombrado la entonación, y esa es la tercera característica aunque no esté puramente relacionada con su escritura, sino más bien con su lectura. En el momento de leer una poesía es necesario encontrar una entonación justa, resaltan
9
las rimas y poniendo al leer la poesía una actitud que permita transmitir las emociones que el poeta intentó plasmar en sus versos. A este tipo de lectura se la denomina recitado. Los temas centrales de las poesías han cambiado con el tiempo. En la antigüedad, era frecuente que las poesías relataran las hazañas y proezas de los guerreros en los combates, mientras que en la Edad Media, la poesía romántica cobró importancia. En la actualidad, la poesía romántica mantiene su posición, pero otros tópicos han ganado terreno en este género, como el caso de los derechos humanos o los temas ambientales. Esto da cuenta de que la literatura es un claro reflejo del tiempo en el cual viven quienes utilizan este tipo de arte para expresarse.
Hablar de poesía remite al núcleo, al átomo del lenguaje, a la esencia misma del habla. El poema hace que lo cotidiano se convierta en esencial. Ridiculiza la idea de que el lenguaje es un mecanismo estable con estructuraciones predecibles y servilmente subordinadas al pensamiento. No, el lenguaje en él es una problematicidad compleja como la vida o el amor, por poner algunos ejemplos, y el poeta debe, quiere, anhela navegar sin naufragar es ese mar bravío. El lenguaje poético “elabora” el pensamiento y la percepción, hace una cultura que es cantada por la poesía. La lengua es producto social y no individual y la poesía es la expresión individual de la realidad más honda del grupo, aunque éste no sea capaz de reconocerlo. Por eso, la palabra y la obra crecen en su contexto, pero van más allá. Por censura lo que no quiere saber de sí misma. Si no existiera la poesía, la lengua estaría en peligro de perder su vitalidad original, su sensualidad, su función lúdica y liberadora. La poesía ha sido, es y será un arma cargada de futuro, pero para ello no sólo es necesario que existan buenos poetas y que tengan difusión, sino que sean leídos y releídos, revividos, paladeados e incluso, en el buen sentido, plagiados. La lengua, y especialmente la poesía, con todo lo que conlleva de representación, reflexión, crítica, conceptualización, organización, regulación, creación, fabulación, investigación, interacción, etc., es un instrumento privilegiado. La poesía dice lo que los demás no pueden o no se atreven a
10
expresar; ve, oye, huele, toca, saborea más que otros lenguajes y por eso es una luz roja que alerta. En contra de los que suponen que el lenguaje está formado sólo por palabras, se yergue la necesidad de la poesía, denunciadora del habla por la que somos utilizados y no expresados. Pues la poesía es una crítica del lenguaje y es la mayor construcción estética y significativa que se puede plasmar mediante él, ya que en ella se concentra el poder del verbo. El poema es un todo estructural multisignificante, que se desdobla en ecos a través de las repeticiones, los paralelismos, el ritmo, la rima, que permite, pide varias lecturas musicales, distintas contemplaciones plásticas. Defender la poesía es defender el generador, el corazón, el alma del lenguaje y la plasmación de la experiencia idiomática registrada en paradójicas espirales retóricas. Por eso, para comprenderla se requiere la lógica de la multiplicidad de los sentidos hecha intuición verbal. La poesía es la voz de lo que no puede dejar de decirse en ningún lugar, en ningún tiempo, sin que corra peligro lo más humano de la humanidad. La poesía es un ejercicio, una destreza, una técnica que cambia al que la realiza, pues a través de ella se hace conciencia, se contempla el enigma de la existencia humana. Los poemas se escriben mientras se vive y se desvive a través de ellos. Por eso, pueden percibirse como dominio de la muerte, pero no por autocontrol o por represión, sino por liberación de lo superfluo o alienado. Llegamos así la conclusión que postulamos a partir de estas líneas: la poesía es liberación del lenguaje y por ende del hablante en cuanto emisor o receptor lírico.
11
LA LÍRICA Y LOS OBEJTIVOS GENERALES DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERARIA. En función de lo dicho hasta ahora, consideramos que el tratamiento didáctico (comprensivo y expresivo) del género lírico en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato colaborará en la consecución de todos los Objetivos Generales del área de Lengua y Literatura propuestos en su currículo y especialmente en la de los que se recogen a continuación: Educación Secundaria Obligatoria: *Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de comunicación en que se producen. *Expresarte oralmente y por escrito con coherencia y corrección de acuerdo con las diferentes finalidad y situaciones comunicativas y adoptando un estilo expresivo propio. * Utilizar sus recursos expresivos, lingüísticos y no lingüísticos, en los intercambios comunicativos propios de la relación directa con otras personas. *Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la lectura y de la escritura como formas de comunicación y como fuentes de enriquecimiento cultural y de placer personal. *interpretar y producir textos literarios y de intención literaria, orales y escritos, desde posturas personales críticas y creativas, valorando las obras relevantes de la tradición literaria como muestras destacadas del patrimonio cultural. *Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de la lengua en sus planos fonológicos, morfosintácticos, léxico-semántico y textuales y sobre las condiciones de producción y recepción de los mensajes en contextos sociales de comunicación, con el fin de desarrollar la capacidad para regular las propias producciones lingüísticas. *Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas, evitando los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios, mediante el reconocimiento del contenido ideológico del lenguaje. * Utilizar la lengua como un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la comprensión y la regulación de la propia actividad. Objetivos específicos del género lírico *Interpretar y valorar críticamente obras literarias, identificando los elementos que configuran su naturaleza artística, descubriendo en ellas el uso creativo de la lengua, relacionándolas con una tradición cultural y reconociendo las condiciones sociales de su producción y recepción. * Conocer los principales rasgos de los periodos más representativos de la Literatura Española, localizando y utilizando, de forma crítica, las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
12
*Conocer los autores y obras más significativos de la Literatura Española por su carácter universal, su influjo literario y si aceptada calidad artística. *Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones literarias, apreciando en ellas la proyección personal del ser humano y la capacidad de representación del mundo exterior. OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL GÉNERO LÍRICO. Como objetivos específicos proponemos los siguientes, ya enumerados, aunque aquí reelaborados y ampliados con el fin de que cada docente seleccione los que le parezcan más oportunos en cada situación: a) b) c) d) e) f) g) h)
i) j) k)
l)
m)
n) o)
Interpretar textos poéticos con el pertinente rigor lingüístico y literario. Reconocer y analizar diferentes recursos propios del género lírico. Conocer y valorar textos poéticos característicos de la literatura española. Producir textos poéticos asumiendo diferentes estrategias. Usar en otros textos recursos retóricos, semánticos y sintácticos habituales en la lírica. Expresar poéticamente emociones, fantasías, sueños, modos de vivenciar el mundo interior y exterior. Disfrutar comprobando las posibilidades estéticas del lenguaje, el poder evocador de ciertos elementos, su sonoridad, plasticidad y riqueza connotativa. Manifestar mediante la expresión poética diferentes modos de relacionarse con el medio social y natural: la observación, la valoración, la diferenciación sensorial, la verbalización y estructuración de fantasías, tristezas, alegrías, etc. Ampliar y sistematizar la creatividad lingüístico-literaria como medio de goce, plasmación imaginativa, descubrimiento personal e interacción social. Apreciar críticamente la calidad comunicativa (emotiva, estética, lingüística) de los textos poéticos. Adquirir el hábito de leer textos poéticos para profundizar en el conocimiento del propio yo, para disfrutar de las posibilidades innovadoras del lenguaje y para entender la tradición literaria y cultural propias. Conocer y valorar la evolución y los textos más importantes del género lírico –de la propia comunidad, de España y de mundo- y estudiar las relaciones entre las producciones poéticas de las distintas lenguas del país y sus variedades dialectales como manifestación de su naturaleza socio-histórica y cultural, para favorecer una actitud consciente y respetuosa con la riqueza plurilingüe y pluriliteraria. Reflexionar sobre los distintos componentes de la lengua en las composiciones poéticas (fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos y textuales) para analizar y corregir las propias producciones poéticas. Conocer las principales características de los períodos y autores más representativos de la Literatura Española en relación con el género lírico. Analizar el reflejo de la sociedad y la ideología del autor en los textos poéticos.
13
p) Valorar la importancia del comentario de texto y su adecuación a cada poema concreto, como técnica de análisis. q) Comprobar y reconocer la interacción de contenido y forma. r) Comprender y precisar el concepto y la importancia en la lírica de la connotación, s) Relacionar la producción poética con el resto de las artes de la misma época. t) Desarrollar y ampliar la capacidad de usar el lenguaje con fines lúdicos, absurdos, estéticos, irónicos, críticos.
14
ENUMERACIÓN DE CONTENIDOS GENERALES Los contenidos propios de este ámbito implican la previa concreción, secuenciación y temporalización de aquellos referidos al “género lírico” en los correspondientes decretos de currículo, tanto en lo conceptual, como en los procedimental y actitudinal. Hechos, conceptos y principios -El género lírico: caracterización y diferenciación con respecto a otros géneros literarios. Evolución histórica. -El poema como producto y la poesía como proceso lingüístico y estético. -Forma y contenido. Verso y prosa. -Recursos poéticos. -Relación de la lírica con la música y la plástica. Procedimientos -Análisis y comentario de diferentes textos poéticos. -Identificación de los recursos poéticos más importantes. -Producción de textos poéticos teniendo en cuenta ciertas estrategias. -Utilización de otros lenguajes que complemente el texto poético. -Reflexión y comentario acerca de los usos lingüísticos y no lingüísticos empleados por los poetas estudiados. Actitudes, valores y normas -Valoración de la poesía como creación lingüística, estética y cultural. -Interés por manifestar el mundo interior de manera poética. -Sensibilidad antes las producciones poéticas de los demás. -Acercamiento crítico a los mensajes manifestados por los textos poéticos. -Aprecio por las manifestaciones verbales creativas (orales y escritas). -Sensibilidad emotiva y estética para relacionarse gratificantemente con el medio natural y social.
15
GÉNERO LÍRICO Género lírico es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema. Aunque los textos líricos suelen utilizar como forma de expresión el verso, hay también textos líricos en prosa (prosa poética). *Componentes del lenguaje lírico El género lírico se caracteriza por tener la presencia de los siguientes componentes: Hablante lírico El hablante lírico es el ser ficticio que transmite sus sentimientos y emociones, el que habla en el poema para expresar su mundo interior. Objeto lírico El objeto lírico es la persona, objeto o situación que origina los sentimientos en la voz poética. El objeto suele ser concreto y con referente tangible, por ejemplo, como un animal o una persona. Ejemplo: "Vosotras,las familiares, inevitables golosas; vosotras, moscas vulgares." Objeto lírico: las moscas. Motivo lírico Es el tema del cual trata la obra lírica, es decir, el sentimiento predominante de la voz poética. En general es una idea abstracta. Suelen ser de autor anónimo y se transmiten oralmente de generación en generación. La poesía popular está representada fundamentalmente por el Romancero y los villancicos Temple de Ánimo Es el estado de ánimo en el cual se encuentra el hablante lírico. Tema Se refiere al asunto principal que se reitera a lo largo de todo el poema. Actitud lírica La actitud lírica es la forma en que se relaciona la voz lírica con los distintos referentes del poema, en la cual el hablante lírico expresa sus emociones. Las actitudes líricas son la actitud enunciativa, apostrófica y carmínica.
16
Clasificación de la actitud lírica La actitud lírica se clasifica en los siguientes tres tipos: enunciativa, apostrófica y carmínica. Actitud enunciativa Es la actitud que se caracteriza porque el lenguaje empleado por el hablante lírico representa una narración de hechos que le ocurren a un objeto lírico. El hablante intenta narrar los sentimientos que tiene de esa situación tratando de mantener la objetividad. El poema que posee esta actitud describe una situación del entorno o contexto, manteniendo cierta distancia. Para ello utiliza marcas textuales de tercera persona gramatical como él, los, ellos, ella, le, etc. Ejemplo: "Como en juegos los niños bajan a picotear las horas hasta deshojarlas". Actitud apostrófica o apelativa Es una actitud lírica en la cual el hablante se dirige a otra persona, como el objeto lírico o el lector, y le intenta interpelar o dialogar. En esta actitud el hablante dialoga con un receptor ficticio a quien refiere sus sentimientos. Ejemplo: "Compañera usted sabe que puede contar conmigo." Actitud carmínica o de la canción En esta actitud, el hablante abre su mundo interno, expresa todos sus sentimientos, reflexiona acerca de sus sensibilidades personales. Aquel poema que posea esta actitud expresará los sentimientos del hablante y se escribirá en primera persona, ciertamente se puede definir como el acto de "fundición" entre el hablante y el objeto lírico. La expresión de sentimientos es prácticamente total (Yo). Ejemplo: "Cuando miro el azul horizonte perderse a lo lejos". Componentes del Género lírico Poema Es un conjunto de versos reunidos en estrofas. Verso Es un conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia según reglas fijas y determinadas.
17
Estrofa Es un conjunto de versos que poseen una cierta medida o que tienen una rima común. Métrica Es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso. Cadencia Es la tendencia a repetir esquemas acentuales. Ritmo El ritmo poético consiste en repetir un fenómeno de manera regular con la finalidad de producir un efecto unitario y reiterado, lo cual se logra con la distribución de los acentos. En los poemas se trabaja el acento métrico para marcar sílabas armoniosas y gratas al oído señalando tres periodos rítmicos: Anacrucis, interior y concluyente. *Anacrucis -También llamado anticompás, es el periodo átono que precede al primer acento métrico del verso y sirve como introducción. *Interior - Abarca desde la primera sílaba tónica hasta la sílaba átona anterior al último acento métrico del verso. *Concluyente - Comprende desde la última sílaba tónica hasta el final del verso. Rima Es la repetición de sonidos a partir de la vocal tónica de la última palabra de un verso. Puede ser rima asonante o rima consonante. Si es asonante solo tiene igualdad en las vocales desde su sílaba tónica, en cambio, si es consonante lleva igualdad completa (consonante y vocal) desde su sílaba tónica. Subgéneros líricos Destacan dentro del género lírico los siguientes subgéneros: Géneros mayores Canción Es un poema irativo que expresa una emoción o sentimiento.
18
Himno Es una canción muy exaltada (religiosa, nacional o patriótica). Oda Es un poema reflexivo y meditativo. Tiende a exaltar y elogiar un tema o asunto. Son ejemplos muy conocidos la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León y la Oda a la cebolla de Pablo Neruda. Elegía Es un poema meditativo y melancólico. Égloga Es un poema bucólico. Sátira Es un poema mordaz. Géneros menores Madrigal Es un poema asociado al canto. Está compuesto por un máximo de quince versos heptasílabos y endecasílabos, que se distribuyen en forma libre. Suele tener tema amoroso y de carácter muchas veces pastoril. Epigrama Se caracteriza por su agudeza, ingenio y su tono festivo y satírico. Letrilla Poema estrófico con estribillo habitualmente de metro corto compuesto para ser cantado.
19
CONCLUSIÓN Como hemos visto, hacer un poema no es tan difícil. Con este trabajo hemos aprendido qué es la lírica y cuáles son los recursos que se utilizan para hacer poemas. Hemos podido comprobar también cómo la poesía existe desde tiempos inmemoriales porque no responde a otro deseo que el de expresar lo que se siente. Después de todo ello, podemos decir que la lírica se ha cultivado desde hace milenios y que pudiera ser, entre todos los géneros literarios, la expresión literaria más antigua. A pesar del tiempo, no ha perdido aquella condición de armonía y ritmo que le caracterizaba en sus orígenes. Precisamente en eso radica la métrica, la rima y todo lo que se ha investigado a través de esta actividad. Además, considerando que su principal intención es expresar sentimientos y emociones del autor, llevar a cabo un análisis de cualquier poema no es del todo sencillo. El género lírico tiene como función expresar sentimientos, por ende es ocupado por los poetas o autores de canciones. Desde mi punto de vista , este género es el más subjetivo , ya que todo lo que el autor expresa es totalmente de él y no dependerá de nada , es decir al momento de escribir el individuo escribirá cuales sean las circunstancias , ya que es la hora de que él exprese sus sentimientos . Sin duda a mí me gusta mucho este género porque es más personal, más sincero y honesto, por la simple razón que todo lo que surge es a través de la inspiración que tenga la persona, de lo que haya ocurrido o simplemente para liberar sentimientos / emociones negativas. A modo de conclusión, este género es apto para todos, es una manera de liberarse y ser libre a través de las palabras.
20
BIBLIOGRAFÍA -REYZÁBAL, MA. VICTORIA (1996), LA LÍRICA: TÉCNICAS DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, MADRIR, ARCO LIBROS (CUADERNOS DE LENGUA ESPAÑOLA), PP. 7-28.
21
ANEXOS
22
AKEMI HADIT VÁZQUEZ LÓPEZ
ESPECIALIDAD ESPAÑOL V
ANÁLISIS DEL TEXTO NARRATIVO Y POÉTICO.
AMÉRICA DEL CARMEN KANTUN AYIL
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE A 29 DE AGOSTO DEL 2017
ÍNDICE Introducción--------------------------------------------------------------------------------------------------
2
Las imágenes poéticas---------------------------------------------------------------------------------------
3
La lírica técnica de comprensión y expresión-----------------------------------------------------------
9
La lírica y los objetivos generales del área de lengua y literaria. -----------------------------------
12
Enumeración de contenidos generales-----------------------------------------------------------------
15
Género lírico---------------------------------------------------------------------------------------------------
16
Conclusión-----------------------------------------------------------------------------------------------------
20
Bibliografía---------------------------------------------------------------------------------------------------
21
Anexos---------------------------------------------------------------------------------------------------------
22
1
INTRODUCCIÓN Los intentos para definir la poesía han sido muy variados a lo largo de los tiempos, teniendo en cuenta la evolución y significado de la misma, desde Homero y Herodoto hasta nuestros días, las diversas corrientes y estadios por los que ha pasado, y seguirá pasando, debido a los cambios tanto filosóficos como culturales por los que atravesó, atraviesa y atravesará, el lenguaje, se puede concluir que, la poesía y su ser, es indefinible, no así, el poema que la manifiesta literariamente. Mis reflexiones sobre el aspecto fundamental de la poesía actual y su manifestación en la lengua castellana, pretenden dar, simplemente, un parecer sobre qué es la poesía, el poema y el poeta, y resumir y compilar las ideas al respecto que me han parecido mas sobresalientes y claras sobre éste tema de la mucha bibliografía existente, partiendo de algunas reflexiones de autores muy reconocidos. Trato de exponer, a modo didáctico de taller poético, mi visión de qué y cómo ha de ser la palabra poética, para manifestarse y hacer resonancia en los sentidos y poder alcanzar el título de poesía con significado artístico. La poesía debe ser fundamentalmente una exploración del lenguaje y no hay porque quedarse forzosamente en las formas clásicas y tradicionales de escribir poesía. La poesía es una seducción de las palabras donde hay que hacer estallar el lenguaje y arriesgar una metáfora para crear un universo. La poesía moderna se ensambla con los materiales, las formas y expresiones menos poéticas o propias de la poesía. Es un híbrido que se nutre de otras expresiones del lenguaje donde hay textos que son el resultado del ensamble entre el poema y el ensayo, entre la narrativa y el poema. Las fronteras que separan los géneros de la creación literaria se han borrado desde hace mucho tiempo. Los muros de Berlín de la poesía también han sido derribados. Las vanguardias poéticas crearon textos de la más absoluta belleza e imaginación bajo el postulado de estos experimentos estéticos. El texto poético, por lo tanto, es aquel que apela a diversos recursos estilísticos para transmitir emociones y sentimientos, respetando los criterios de estilo del autor. En sus orígenes, los textos poéticos tenían un carácter ritual y comunitario, aunque con el tiempo aparecieron otras temáticas. Cabe mencionar, asimismo, que los primeros textos poéticos fueron creados para ser cantados.
2
LAS IMÁGENES POÉTICAS Para la retórica tradicional una imagen poética es un término que designa diversos tipos de figuras: la comparación, la metáfora, la alegoría… Se podría proponer una primera definición: la imagen, desde la perspectiva estilística, es la presentación de una relación lingüística entre dos objetos. Esta relación puede considerarse como una identificación o como el acercamiento, en el caso de la comparación, que se establece entre dos objetos que pertenecen a dominios más o menos distantes (MOREAU, 19983) Acercamiento, por lo tanto, de dos términos en el interior del discurso con la intención de producir entre ellos un efecto de identificación. Acercamiento en el caso de la comparación. Sustitución de los términos en la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, etc. En primer lugar tendríamos que destacar el carácter sintético de las imágenes retóricas, también podríamos referirnos a su condición de anomalía semántica mucho más próxima a la transgresión semántica que, en el caso de los surrealistas, presenta una dosis considerable en contradicción. En definitiva, la imagen tendría que ser considerada como la expresión de una analogía y podríamos distinguir las que propiamente se definen por una relación analógica: la comparación, la metáfora, la alegoría y el símbolo, de aquellas otras en que los términos se unen a través de una relación de contigüidad: la metonimia y la sinécdoque. Diversos autores han explicado que la poeticidad de una imagen está profundamente ligada a la originalidad, a su capacidad de sorprendernos. En la medida en que los términos que son sustituidos o acercados nos ofrecen una carga sustancial de novedad, podremos hablar de imagen más o menos poética. Otros, sin embargo, no creen necesario que una imagen sea absolutamente nueva. La poeticidad surgirá del uso que se haga de ella, aun cuando se trate de una imagen que los hablantes utilicen en su expresión normal. Este uso se hará posible, que la imagen adquiera “cierta frescura”. No hace falta, por lo tanto, ejercitar en los niños la producción de imágenes, algunas de ellas tan antiguas como el pueblo que las utiliza. Cualquier imagen literaria es un significado que nace cada vez que se enriquece con la imaginación y el sueño. Significar otra cosa y despertar la sensualidad es la doble función de la imagen poética. Crear un mundo nuevo, producir la sensación de nuevo, puede ser el objetivo más importante de la imaginación creadora. Para la poesía moderna la imagen no es simplemente una figura retórica, sino que constituye el vehículo a través del cual se produce la irrupción de una realidad superior, un surrealismo que impone su verdad y produce, por analogía, un salto prodigioso en la imaginación. Este salto es, precisamente, la base de la organización de lo que es diverso, divergente y múltiple. Las imágenes poéticas constituyen un modelo posible de la organización de lo heterogéneo. Bally, ha tratado de agrupar, desde el punto de vista de su valencia expresiva los principales tipos de figuras retóricas: a) la imagen evocadora, imaginativa y concreta: “el viento hinchaba su voz”; b) la imagen afectiva, que suscita el embrión de la imagen y bordea la abstracción: “ el enfermos se hunde día a día”; c) la imagen muerta, formulación abstracta que en un tiempo fue
3
metafórica y que ha venido a formar parte del bagaje fraseológico de la lengua: “vosotros corréos un gran peligro”. De todas formas no es fácil señalar una estricta separación y, sobre todo –no me cansaré nunca de insistir en ello-, la poeticidad de la imagen depende rigurosamente del uso que se haga de ella, de la “frescura” inesperadamente adquirida de su capacidad de despertar la sensibilidad y de evocar de nuevo el sentimiento. La clasificación nos servirá de punto de partida. Las imágenes que establecen una relación analógica son la comparación, la metáfora, la alegoría y el símbolo. Veamos ahora hasta qué punto estimulan la imaginación y proyectan su funcionamiento y su estructura. La comparación trata de aproximar dos términos generalmente unidos por un intermediario ( es, como, etc.) , que produce un efecto analógico. Sin embargo, hay que distinguir entre la comparación estricta y la comparación metafórica o símil. Es una comparación “ Juan es generoso como su hermano”, pero aquí no hay que buscar una imagen poética, ya que es en el símil ( también lo hemos llamado comparación metafórica) donde podemos encontrar la poeticidad. El valor poético del símil se basa en un criterio de exageración. Es, por lo tanto, la exageración lo que provee de poeticidad la comparación: “ Bernardo es fuerte como un león” “ Ana es bella como una rosa”. Entre la última expresión y esta otra: “Ana es bella como su hermana” hay una diferencia importante. La segunda es una comparación exacta: en la primera entendemos que hay una exageración intencionada. Hemos de tener en cuenta que cualquier comparación no es una imagen. El símil tiene algo en común con la metáfora: la capacidad de suscitar un representación mental extraña al objeto de la información, de provocar la imaginación como un juego. Lo que diferencia la comparación del símil es que aquélla, en último extremo, es la consecuencia de una operación lógica y el símil, de una operación imaginativa. En la comparación lógica, los dos términos comparados se establecen sobre el mismo plano y adquieren el mismo valor. En la comparación metafórica o símil entre un término y otro (el comparado y el comparante) no se establece el mismo valor. La aproximación a este juego permite al niño, por la vía del símil, la exploración de la realidad y la ampliación de su campo de experiencia porque encara, a un término conocido, un amplio abanico de posibilidades desconocida y hace surgir en la mente una gama increíble de asociaciones y de correspondencias. La metáfora en considerada con frecuencia como la figura central de la retórica. Se trata de una de las formas analógicas más inquietantes y, a veces, se ha querido ver su proyección en cualquier otra figura. Se ha escrito que en último extremo el uso figurado del lenguaje podría reducirse a dos grandes categorías: la metonimia y la metáfora, en definitiva, al grupo de las imágenes que son consecuencia de la relación analógica y aquellas otras que emergen a través de los lazos de la contigüidad. Sin embargo, una y otra se influyen considerablemente: No hay ninguna metáfora, dice, que no sea siempre, más o menos, una metonimia: como no hay ninguna metonimia que no sea, en cierta medida, metafórica. En cambio, todas las figuras poéticas se reducen a una sola: la metáfora hay una diferencia esencialmente de forma, la comparación se hace explícita en el primer caso e implícita en el otro. Podríamos afirmar que mientras el símil se dirige a la imaginación a través del intelecto que le sirve de intermediario, la metáfora mira hacia la sensibilidad a través de la imaginación. En el símil hay una incompatibilidad semántica más
4
reducida; pero lo que tienen en común es la base analógica que las organiza. Una y otra expresan una analogía que subraya un atributo dominante. En última instancia la comparación se caracteriza porque no puede ser reducida a una metáfora, mientras sí puede serlo el símil. En la comparación cada término mantiene su propia identidad. En el símil, hay una fuerza metafórica que absorbe e integra la materia que la configura. Así, los primitivos símiles se han convertido por sí mismos en una metáfora o quizá ya lo eran: “Bernardo es un león”, “Ana es una rosa”. Esta abreviación del símil que lo convierte en una metáfora no siempre es posible. Sin embargo, ésta tiende a la unidad mientras la comparación conduce al encaramiento de dos nociones y ese encaramiento se impone sobre los diversos conceptos y los mantiene distanciados. De hecho, la metáfora es inmediata y dinámica, y eso la convierte en un soporte del pensamiento, mientras que la comparación es más estática y, a menudos, no pasa de ser adorno. Porque lo que definitivamente la distingue de la metáfora es la ausencia de infracción del código lexical. En la comparación, la palabra no significa otra cosa que lo que significa habitualmente, mientras que la metáfora se carga de una significación sorprendenre y nueva. De todas maneras, la incompatibilidad con la comparación es la misma para una y ota; tanto si –como sucede en la metáfora- los dos términos son expresados y enlazados por una relación atributiva o positiva como si, sólo aparece el término metafórico. Según la retórica clásica, la metáfora es un similitudo brevior, una comparación abreviada. Se trata por lo tanto de una concepción antigua que, todavía hoy, tiene vigencia. La metáfora es la figura mediante la cual la significación natural de una palabra es cambiada por otra, Sin embargo, se observa que se trata de una figura en la cual la significación propia de una palabra se traslada a otra como consecuencia de una comparación que surge en la mente. Es conveniente destacar esta idea de comparación mental que procede a la formulación metafórica. También para Bally, la metáfora, es una comparación que la mente sintetiza en una sola proposición. Por lo tanto la metáfora podría ser la condensación de un símil. También la alegoría y el símbolo son considerados imágenes poéticas surgidas a través de una relación de analogía. La primera, como una serie encadenada de metáforas, personifica una idea abstracta. El símbolo puede ser definido como la representación de otra cosa con la cual mantiene una correspondencia analógica. Mientras el mecanismo del símbolo se apoya en una analogía, casi siempre compleja, que nos capta intelectualmente, la metáfora también sigue las líneas de la analogía, alcanzada por la imaginación y la sensibilidad. Así como en la metáfora la analogía cabalgo sobre el lenguaje, en el símbolo se rompe ese marco y surgen múltiples transposiciones. Aquellas otras imágenes en que los términos se unen para una conexión de contigüidad son la metonimia y la sinécdoque. En la primera, la sustitución de un término por el otro ha de establecerse según una relación de causa y efecto. Podemos decir, por ejemplo, “una colecta” en lugar de “el producto de una colecta”. Se considera que las funciones de la metonimia se establecen en relación de la causa por el efecto, el efecto por la causa, el continente por el contenido, el nombre del lugar por la cosa de aquel lugar, el signo por la cosa significada, el
5
nombre abstracto por el concreto, las partes del ciento consideradas como abrigo de los sentimientos por los mismo sentimientos, el linaje del amo por la propia casa, el antecedente por lo consecuente. La metonimia no abre caminos inéditos, como es el caso de intuición metafórica, pero ilumina tramos de camino, de viejo camino, con el fin de acortar las distancias y facilitar la intuición rápida de las cosas conocidas. Se establece entre los términos una relación lógica; pero se convierte por sí misma en un enigma y requiere del interlocutor que tenga conciencia de los lazos estructurales que la fundamentan. La sinécdoque opera un cambio en la extensión lógica de la palabra y se produce cuando se toma la parte por el todo: “treinta velas” en lugar de “treinta barcos de vela”, lo que es particular por lo que es general, el género por la especie; y , por extensión, también se producen a la inversa: el todo por la parte, lo que es general por lo que es particular, etc. Desde el punto de vista de la operación mental que posibilitan la metonimia y la sinécdoque, podrían llamarse figuras de focalización, en el sentido de que hacen converger en un punto un raudal de luz. Son en definitiva, dos figuras de contigüidad. Entre las figuras retóricas que establecen una relación de contigüidad tendríamos que añadir, además, la alusión, en el sentido de que trata de evitar un signo lingüístico y, a la vez, insistir o llamar la atención sobre el mediante una expresión que lo sugiere o lo conecta. De aquí que la alusión sea una figura de contigüidad. Pero este efecto se produce sirviéndose de metáforas y alegorías o por medio de otros procedimientos, como es el eufemismo. Finalmente, hay un tercer tipo de figuras retóricas que basan la relación de sus términos en el contraste: la ironía y la antifrase. El hablar irónico es sugestivo, porque el hablante dice una cosa y quiere que el interlocutor entienda otra. El reproche y la burla, con frecuencia el dolor, se encuentra en su mecánica, en su estructura profunda.
6
Aunque se le conoce principalmente como “imagen poética” este recurso no es propio únicamente de la poesía, sino que aparece en cualquier otra forma literaria (e incluso en el habla cotidiana). Sin embargo, se le da el calificativo de “poética”, tanto por el hecho de que la poesía prácticamente no puede existir sin las imágenes (a diferencia de otros géneros), como por el hecho de que estas imágenes le dan un valor poético al texto en el que se presenten, sin importar si se trata de un poema, un cuento o incluso un artículo de enciclopedia. Como siempre he sentido que mi narrativa tiene la deuda pendiente de mejorar su tono poético, aprovecho esta oportunidad para hablar de un tema que me puede servir tanto a mí como a ustedes, ya sea que escriban poesía u otro género. Veamos, pues, de qué se tratan estas figuras literarias. Las imágenes poéticas son un recurso donde a través de las palabras se trata de crear “imágenes mentales” que el lector pueda experimentar. Evidentemente, en la poesía lo único que vemos al leer son letras. A diferencia, por ejemplo, de las artes plásticas, donde en un cuadro no vemos solo un conjunto de colores, sino que podemos observar figuras con formas y sentido. Lo que intentan las imágenes poéticas es reproducir, a través de las palabras, el mismo efecto que logran las artes plásticas, con sus cuadros o esculturas, o el cine, con sus películas. Es decir, lograr que el lector tenga la posibilidad de imaginarse lo que está dicho en el texto. Pero una buena descripción puede lograr que el lector logre ver en su mente las imágenes esperadas, pero no necesariamente debe considerarse una imagen poética. Por ejemplo, un texto podría decir “El perro llevaba una franela y una gorra rosada que le había puesto su dueña, pero trataba de quitársela a mordidas con todas sus fuerzas”. Si el lector es alguien con buena imaginación puede ser capaz de imaginar la descripción anterior tal como si la viera en una película. Pero no por lograr este efecto se está en presencia de una imagen poética. Lo que define a las imágenes poéticas, entonces, es la capacidad de lograr que el lector se forme una imagen mental sobre lo escrito, y que dicha imagen le ayude a comprender, sentir o intuir de mejor forma una idea, una sensación, un concepto o un sentimiento, distinto al que la imagen en sí misma expresa de forma literal. Por ejemplo, Juan Ramón Jiménez nos dice en uno de sus poemas “Mariposa de luz / la belleza se va cuando yo llego / a su rosa”, y ello, si tenemos una buena imaginación, nos podría llevar a imaginar a una mariposa hecha de luz, que desaparece cuando el autor se acerca a la rosa donde esta se posaba. Esa es la imagen literal que la descripción nos ofrece. Pero se considera una imagen poética únicamente porque dicha descripción nos permite entender algo distinto a lo literal. En este caso, lo que el autor intenta reflejar es que en su vida la belleza siempre ha funcionado como un espejismo. Mientras más se acerca, más irreal se vuelve, hasta terminar desapareciendo. O al menos es una de las posibles interpretaciones.
7
Una de las formas más sencillas de saber cuándo estamos frente a una imagen poética es darnos cuenta que el texto con dicha imagen podría cambiarse por una idea más concreta. En el caso del poema el autor pudo decir “Cada vez que trato de acercarme a lo bello / a lo bueno / me doy cuenta que no era ni bello ni bueno”. A diferencia del ejemplo de la descripción del perro vestido de rosa, que no se puede sustituir por ninguna otra narración, pues dicha descripción no trata sobre ninguna otra cosa. Existen distintas imágenes poéticas, de acuerdo a los diferentes tipos de imágenes mentales que nos ayuden a crear, y de acuerdo a los sentidos que involucren. Así pues, existen: Imágenes visuales: Ayudan a crear una escena visual al lector. Ej.: “El tiempo dentro de una botella / a la deriva / en el centro de un océano sin nombre”. Imágenes auditivas: Ayudan a crear sensaciones de sonidos en el lector: Ej.: “¿Cruje el paso del fantasma / aunque ya no tenga un cuerpo / o apenas se escucha el viento / de la tierra que arrastra?”. Imágenes olfativas: Igual que lo anterior, pero con el sentido del olfato. Ej.: “El viento trae el olor del orégano / la certeza / de esta casa vacía”. Imágenes táctiles: Sobre el sentido del tacto. Ello involucra la sensación de calor, frío, suavidad, dureza, sequedad, humedad, etc. Ej.: “Dormir rodeado de alfombras / de pieles / de telas suaves / ungido en aceites naturales / Despertar igual de reseco / como corteza expuesta al sol”. Imágenes gustativas: Se refiere la descripción de sabores. Ej.: “Puedo decir que probé tu boca de manzana / y de ello me quedó el amargor de la naranja”. Imágenes orgánicas: Tratan sobre las sensaciones que nos producen nuestros órganos vitales, como el hambre, la sed, el dolor, la fatiga, el sueño, etc. Ej.: “Se me hunde el estómago / en un naufragio sin rescate / en el vacío de un hambre ancestral”. Imágenes cinestésicas: Según los distintos especialistas, una imagen cinestésica puede ser la que se ocupa de las sensaciones de movimiento (“Detenido / sin respirar / viajo junto al planeta / junto al sistema solar / No puedo hacer huelga de movimiento”), o de las sensaciones externas al autor (“el triste viento pronto despertó / arrancó las copas de los olmos por despecho”), o de la mezcla de más de un sentido (“Mirar tus ruidos al pasar / respirar los colores de tu amargura”). Un poema puede estar compuesto por varias imágenes poéticas, siendo de iguales o distintas categorías, y una sola imagen poética podría mezclar elementos de las distintas categorías. De la misma forma, en una narración, una misma imagen poética podría usarse como leit motiv a lo largo de toda la historia, o contar con variadas imágenes poéticas a lo largo de todo el texto. Para finalizar, las imágenes poéticas, aunque son consideradas por sí mismas un recurso literario, se alimentan de otros recursos literarios, como la metáfora, el símil, la exageración, entre otros.
8
LA LÍRICA: TÉCNICA DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN Si los profesores de lengua y literatura fuéramos capaces de disfrutar y valorar la importancia lingüística, artística, cultural y hasta social de la poesía, probablemente nuestro país no contaría con tan pocos lectores de la misma. Es evidente que la fuerza de la novela en nuestros días, como género literario, y el ansia, en muchos casos simplista, de argumentos repletos de sucesos fáciles de resumir, manipular, alterar, comentar, etc, ha hecho que los críticos, los estudiosos, los esfuerzos poéticos. Esto unido a la mala formación de los docentes en este campo, hace que reproduzcamos nuestras carencias en los estudiantes, los cuales paradójicamente leer o escriben algún texto poético en su adolescencia pero a escondidas, más como debilidad que como una práctica comunicativa única, compleja y sumamente rica. No obstante, siempre que “una civilización es saludable, el gran poeta tendrá algo que decirles a sus compatriotas de todos los niveles de instrucción…” Pues: “al expresar lo que sientes otros también cambia el sentimiento, porque lo muestra más consciente; permite que las personas se apropien de lo que sentían, y por lo tanto les enseña algo sobre sí mismos”. La poesía es un género dentro de la literatura que se caracteriza por mantener una estética al momento de su escritura, respetando algunas características básicas de lo que tradicionalmente se ha concebido como poesía. Por un lado, es muy cierto que este género, a través del tiempo, ha ido mutando y de manera muy considerable, por ejemplo, si se tienen en cuenta los tópicos sobre los cuales se centran las poesías. Pero también es indudable que, desde las poesías originarias hasta las actuales, algunas características se mantienen. Por ejemplo, la principal característica es su escritura en verso, diferenciándose así de la escritura en prosa como es el caso del cuento o de la novela. La gran diferencia es que el verso no se corta al terminar un renglón de escritura, como el caso de la prosa, si no que corta en las pausas que se necesiten destacar. Pero también la poesía tiene una característica muy conocida, aunque no sea una condición inherente, como sí lo es el caso del verso. La rima consiste en que los versos contengan terminaciones similares de modo que las sílabas suenen parecidas. Por ejemplo: Un pájaro canta sobre el techo de casa hacia el cielo azul y grande a cada ave que pasa él eleva su voz elegante
Si vemos, el primer verso tiene terminación similar al tercer verso (casa/pasa) y grande/elegante si bien no tienen una terminación parecida, al decirlas, agregando la entonación típica con la cual se leen las poesías, suenan bastante similar. Hemos nombrado la entonación, y esa es la tercera característica aunque no esté puramente relacionada con su escritura, sino más bien con su lectura. En el momento de leer una poesía es necesario encontrar una entonación justa, resaltan
9
las rimas y poniendo al leer la poesía una actitud que permita transmitir las emociones que el poeta intentó plasmar en sus versos. A este tipo de lectura se la denomina recitado. Los temas centrales de las poesías han cambiado con el tiempo. En la antigüedad, era frecuente que las poesías relataran las hazañas y proezas de los guerreros en los combates, mientras que en la Edad Media, la poesía romántica cobró importancia. En la actualidad, la poesía romántica mantiene su posición, pero otros tópicos han ganado terreno en este género, como el caso de los derechos humanos o los temas ambientales. Esto da cuenta de que la literatura es un claro reflejo del tiempo en el cual viven quienes utilizan este tipo de arte para expresarse.
Hablar de poesía remite al núcleo, al átomo del lenguaje, a la esencia misma del habla. El poema hace que lo cotidiano se convierta en esencial. Ridiculiza la idea de que el lenguaje es un mecanismo estable con estructuraciones predecibles y servilmente subordinadas al pensamiento. No, el lenguaje en él es una problematicidad compleja como la vida o el amor, por poner algunos ejemplos, y el poeta debe, quiere, anhela navegar sin naufragar es ese mar bravío. El lenguaje poético “elabora” el pensamiento y la percepción, hace una cultura que es cantada por la poesía. La lengua es producto social y no individual y la poesía es la expresión individual de la realidad más honda del grupo, aunque éste no sea capaz de reconocerlo. Por eso, la palabra y la obra crecen en su contexto, pero van más allá. Por censura lo que no quiere saber de sí misma. Si no existiera la poesía, la lengua estaría en peligro de perder su vitalidad original, su sensualidad, su función lúdica y liberadora. La poesía ha sido, es y será un arma cargada de futuro, pero para ello no sólo es necesario que existan buenos poetas y que tengan difusión, sino que sean leídos y releídos, revividos, paladeados e incluso, en el buen sentido, plagiados. La lengua, y especialmente la poesía, con todo lo que conlleva de representación, reflexión, crítica, conceptualización, organización, regulación, creación, fabulación, investigación, interacción, etc., es un instrumento privilegiado. La poesía dice lo que los demás no pueden o no se atreven a
10
expresar; ve, oye, huele, toca, saborea más que otros lenguajes y por eso es una luz roja que alerta. En contra de los que suponen que el lenguaje está formado sólo por palabras, se yergue la necesidad de la poesía, denunciadora del habla por la que somos utilizados y no expresados. Pues la poesía es una crítica del lenguaje y es la mayor construcción estética y significativa que se puede plasmar mediante él, ya que en ella se concentra el poder del verbo. El poema es un todo estructural multisignificante, que se desdobla en ecos a través de las repeticiones, los paralelismos, el ritmo, la rima, que permite, pide varias lecturas musicales, distintas contemplaciones plásticas. Defender la poesía es defender el generador, el corazón, el alma del lenguaje y la plasmación de la experiencia idiomática registrada en paradójicas espirales retóricas. Por eso, para comprenderla se requiere la lógica de la multiplicidad de los sentidos hecha intuición verbal. La poesía es la voz de lo que no puede dejar de decirse en ningún lugar, en ningún tiempo, sin que corra peligro lo más humano de la humanidad. La poesía es un ejercicio, una destreza, una técnica que cambia al que la realiza, pues a través de ella se hace conciencia, se contempla el enigma de la existencia humana. Los poemas se escriben mientras se vive y se desvive a través de ellos. Por eso, pueden percibirse como dominio de la muerte, pero no por autocontrol o por represión, sino por liberación de lo superfluo o alienado. Llegamos así la conclusión que postulamos a partir de estas líneas: la poesía es liberación del lenguaje y por ende del hablante en cuanto emisor o receptor lírico.
11
LA LÍRICA Y LOS OBEJTIVOS GENERALES DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERARIA. En función de lo dicho hasta ahora, consideramos que el tratamiento didáctico (comprensivo y expresivo) del género lírico en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato colaborará en la consecución de todos los Objetivos Generales del área de Lengua y Literatura propuestos en su currículo y especialmente en la de los que se recogen a continuación: Educación Secundaria Obligatoria: *Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de comunicación en que se producen. *Expresarte oralmente y por escrito con coherencia y corrección de acuerdo con las diferentes finalidad y situaciones comunicativas y adoptando un estilo expresivo propio. * Utilizar sus recursos expresivos, lingüísticos y no lingüísticos, en los intercambios comunicativos propios de la relación directa con otras personas. *Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la lectura y de la escritura como formas de comunicación y como fuentes de enriquecimiento cultural y de placer personal. *interpretar y producir textos literarios y de intención literaria, orales y escritos, desde posturas personales críticas y creativas, valorando las obras relevantes de la tradición literaria como muestras destacadas del patrimonio cultural. *Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de la lengua en sus planos fonológicos, morfosintácticos, léxico-semántico y textuales y sobre las condiciones de producción y recepción de los mensajes en contextos sociales de comunicación, con el fin de desarrollar la capacidad para regular las propias producciones lingüísticas. *Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas, evitando los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios, mediante el reconocimiento del contenido ideológico del lenguaje. * Utilizar la lengua como un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la comprensión y la regulación de la propia actividad. Objetivos específicos del género lírico *Interpretar y valorar críticamente obras literarias, identificando los elementos que configuran su naturaleza artística, descubriendo en ellas el uso creativo de la lengua, relacionándolas con una tradición cultural y reconociendo las condiciones sociales de su producción y recepción. * Conocer los principales rasgos de los periodos más representativos de la Literatura Española, localizando y utilizando, de forma crítica, las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
12
*Conocer los autores y obras más significativos de la Literatura Española por su carácter universal, su influjo literario y si aceptada calidad artística. *Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones literarias, apreciando en ellas la proyección personal del ser humano y la capacidad de representación del mundo exterior. OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL GÉNERO LÍRICO. Como objetivos específicos proponemos los siguientes, ya enumerados, aunque aquí reelaborados y ampliados con el fin de que cada docente seleccione los que le parezcan más oportunos en cada situación: a) b) c) d) e) f) g) h)
i) j) k)
l)
m)
n) o)
Interpretar textos poéticos con el pertinente rigor lingüístico y literario. Reconocer y analizar diferentes recursos propios del género lírico. Conocer y valorar textos poéticos característicos de la literatura española. Producir textos poéticos asumiendo diferentes estrategias. Usar en otros textos recursos retóricos, semánticos y sintácticos habituales en la lírica. Expresar poéticamente emociones, fantasías, sueños, modos de vivenciar el mundo interior y exterior. Disfrutar comprobando las posibilidades estéticas del lenguaje, el poder evocador de ciertos elementos, su sonoridad, plasticidad y riqueza connotativa. Manifestar mediante la expresión poética diferentes modos de relacionarse con el medio social y natural: la observación, la valoración, la diferenciación sensorial, la verbalización y estructuración de fantasías, tristezas, alegrías, etc. Ampliar y sistematizar la creatividad lingüístico-literaria como medio de goce, plasmación imaginativa, descubrimiento personal e interacción social. Apreciar críticamente la calidad comunicativa (emotiva, estética, lingüística) de los textos poéticos. Adquirir el hábito de leer textos poéticos para profundizar en el conocimiento del propio yo, para disfrutar de las posibilidades innovadoras del lenguaje y para entender la tradición literaria y cultural propias. Conocer y valorar la evolución y los textos más importantes del género lírico –de la propia comunidad, de España y de mundo- y estudiar las relaciones entre las producciones poéticas de las distintas lenguas del país y sus variedades dialectales como manifestación de su naturaleza socio-histórica y cultural, para favorecer una actitud consciente y respetuosa con la riqueza plurilingüe y pluriliteraria. Reflexionar sobre los distintos componentes de la lengua en las composiciones poéticas (fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos y textuales) para analizar y corregir las propias producciones poéticas. Conocer las principales características de los períodos y autores más representativos de la Literatura Española en relación con el género lírico. Analizar el reflejo de la sociedad y la ideología del autor en los textos poéticos.
13
p) Valorar la importancia del comentario de texto y su adecuación a cada poema concreto, como técnica de análisis. q) Comprobar y reconocer la interacción de contenido y forma. r) Comprender y precisar el concepto y la importancia en la lírica de la connotación, s) Relacionar la producción poética con el resto de las artes de la misma época. t) Desarrollar y ampliar la capacidad de usar el lenguaje con fines lúdicos, absurdos, estéticos, irónicos, críticos.
14
ENUMERACIÓN DE CONTENIDOS GENERALES Los contenidos propios de este ámbito implican la previa concreción, secuenciación y temporalización de aquellos referidos al “género lírico” en los correspondientes decretos de currículo, tanto en lo conceptual, como en los procedimental y actitudinal. Hechos, conceptos y principios -El género lírico: caracterización y diferenciación con respecto a otros géneros literarios. Evolución histórica. -El poema como producto y la poesía como proceso lingüístico y estético. -Forma y contenido. Verso y prosa. -Recursos poéticos. -Relación de la lírica con la música y la plástica. Procedimientos -Análisis y comentario de diferentes textos poéticos. -Identificación de los recursos poéticos más importantes. -Producción de textos poéticos teniendo en cuenta ciertas estrategias. -Utilización de otros lenguajes que complemente el texto poético. -Reflexión y comentario acerca de los usos lingüísticos y no lingüísticos empleados por los poetas estudiados. Actitudes, valores y normas -Valoración de la poesía como creación lingüística, estética y cultural. -Interés por manifestar el mundo interior de manera poética. -Sensibilidad antes las producciones poéticas de los demás. -Acercamiento crítico a los mensajes manifestados por los textos poéticos. -Aprecio por las manifestaciones verbales creativas (orales y escritas). -Sensibilidad emotiva y estética para relacionarse gratificantemente con el medio natural y social.
15
GÉNERO LÍRICO Género lírico es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema. Aunque los textos líricos suelen utilizar como forma de expresión el verso, hay también textos líricos en prosa (prosa poética). *Componentes del lenguaje lírico El género lírico se caracteriza por tener la presencia de los siguientes componentes: Hablante lírico El hablante lírico es el ser ficticio que transmite sus sentimientos y emociones, el que habla en el poema para expresar su mundo interior. Objeto lírico El objeto lírico es la persona, objeto o situación que origina los sentimientos en la voz poética. El objeto suele ser concreto y con referente tangible, por ejemplo, como un animal o una persona. Ejemplo: "Vosotras,las familiares, inevitables golosas; vosotras, moscas vulgares." Objeto lírico: las moscas. Motivo lírico Es el tema del cual trata la obra lírica, es decir, el sentimiento predominante de la voz poética. En general es una idea abstracta. Suelen ser de autor anónimo y se transmiten oralmente de generación en generación. La poesía popular está representada fundamentalmente por el Romancero y los villancicos Temple de Ánimo Es el estado de ánimo en el cual se encuentra el hablante lírico. Tema Se refiere al asunto principal que se reitera a lo largo de todo el poema. Actitud lírica La actitud lírica es la forma en que se relaciona la voz lírica con los distintos referentes del poema, en la cual el hablante lírico expresa sus emociones. Las actitudes líricas son la actitud enunciativa, apostrófica y carmínica.
16
Clasificación de la actitud lírica La actitud lírica se clasifica en los siguientes tres tipos: enunciativa, apostrófica y carmínica. Actitud enunciativa Es la actitud que se caracteriza porque el lenguaje empleado por el hablante lírico representa una narración de hechos que le ocurren a un objeto lírico. El hablante intenta narrar los sentimientos que tiene de esa situación tratando de mantener la objetividad. El poema que posee esta actitud describe una situación del entorno o contexto, manteniendo cierta distancia. Para ello utiliza marcas textuales de tercera persona gramatical como él, los, ellos, ella, le, etc. Ejemplo: "Como en juegos los niños bajan a picotear las horas hasta deshojarlas". Actitud apostrófica o apelativa Es una actitud lírica en la cual el hablante se dirige a otra persona, como el objeto lírico o el lector, y le intenta interpelar o dialogar. En esta actitud el hablante dialoga con un receptor ficticio a quien refiere sus sentimientos. Ejemplo: "Compañera usted sabe que puede contar conmigo." Actitud carmínica o de la canción En esta actitud, el hablante abre su mundo interno, expresa todos sus sentimientos, reflexiona acerca de sus sensibilidades personales. Aquel poema que posea esta actitud expresará los sentimientos del hablante y se escribirá en primera persona, ciertamente se puede definir como el acto de "fundición" entre el hablante y el objeto lírico. La expresión de sentimientos es prácticamente total (Yo). Ejemplo: "Cuando miro el azul horizonte perderse a lo lejos". Componentes del Género lírico Poema Es un conjunto de versos reunidos en estrofas. Verso Es un conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia según reglas fijas y determinadas.
17
Estrofa Es un conjunto de versos que poseen una cierta medida o que tienen una rima común. Métrica Es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso. Cadencia Es la tendencia a repetir esquemas acentuales. Ritmo El ritmo poético consiste en repetir un fenómeno de manera regular con la finalidad de producir un efecto unitario y reiterado, lo cual se logra con la distribución de los acentos. En los poemas se trabaja el acento métrico para marcar sílabas armoniosas y gratas al oído señalando tres periodos rítmicos: Anacrucis, interior y concluyente. *Anacrucis -También llamado anticompás, es el periodo átono que precede al primer acento métrico del verso y sirve como introducción. *Interior - Abarca desde la primera sílaba tónica hasta la sílaba átona anterior al último acento métrico del verso. *Concluyente - Comprende desde la última sílaba tónica hasta el final del verso. Rima Es la repetición de sonidos a partir de la vocal tónica de la última palabra de un verso. Puede ser rima asonante o rima consonante. Si es asonante solo tiene igualdad en las vocales desde su sílaba tónica, en cambio, si es consonante lleva igualdad completa (consonante y vocal) desde su sílaba tónica. Subgéneros líricos Destacan dentro del género lírico los siguientes subgéneros: Géneros mayores Canción Es un poema irativo que expresa una emoción o sentimiento.
18
Himno Es una canción muy exaltada (religiosa, nacional o patriótica). Oda Es un poema reflexivo y meditativo. Tiende a exaltar y elogiar un tema o asunto. Son ejemplos muy conocidos la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León y la Oda a la cebolla de Pablo Neruda. Elegía Es un poema meditativo y melancólico. Égloga Es un poema bucólico. Sátira Es un poema mordaz. Géneros menores Madrigal Es un poema asociado al canto. Está compuesto por un máximo de quince versos heptasílabos y endecasílabos, que se distribuyen en forma libre. Suele tener tema amoroso y de carácter muchas veces pastoril. Epigrama Se caracteriza por su agudeza, ingenio y su tono festivo y satírico. Letrilla Poema estrófico con estribillo habitualmente de metro corto compuesto para ser cantado.
19
CONCLUSIÓN Como hemos visto, hacer un poema no es tan difícil. Con este trabajo hemos aprendido qué es la lírica y cuáles son los recursos que se utilizan para hacer poemas. Hemos podido comprobar también cómo la poesía existe desde tiempos inmemoriales porque no responde a otro deseo que el de expresar lo que se siente. Después de todo ello, podemos decir que la lírica se ha cultivado desde hace milenios y que pudiera ser, entre todos los géneros literarios, la expresión literaria más antigua. A pesar del tiempo, no ha perdido aquella condición de armonía y ritmo que le caracterizaba en sus orígenes. Precisamente en eso radica la métrica, la rima y todo lo que se ha investigado a través de esta actividad. Además, considerando que su principal intención es expresar sentimientos y emociones del autor, llevar a cabo un análisis de cualquier poema no es del todo sencillo. El género lírico tiene como función expresar sentimientos, por ende es ocupado por los poetas o autores de canciones. Desde mi punto de vista , este género es el más subjetivo , ya que todo lo que el autor expresa es totalmente de él y no dependerá de nada , es decir al momento de escribir el individuo escribirá cuales sean las circunstancias , ya que es la hora de que él exprese sus sentimientos . Sin duda a mí me gusta mucho este género porque es más personal, más sincero y honesto, por la simple razón que todo lo que surge es a través de la inspiración que tenga la persona, de lo que haya ocurrido o simplemente para liberar sentimientos / emociones negativas. A modo de conclusión, este género es apto para todos, es una manera de liberarse y ser libre a través de las palabras.
20
BIBLIOGRAFÍA -REYZÁBAL, MA. VICTORIA (1996), LA LÍRICA: TÉCNICAS DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, MADRIR, ARCO LIBROS (CUADERNOS DE LENGUA ESPAÑOLA), PP. 7-28.
21
ANEXOS
22